Regreso al infierno de Krivói Rog, la mayor matanza de niños en tres años de barbarie rusa
El relato del infierno podría ser este: el reloj marca las 18.50 de una tarde de abril fría, pero muy soleada, en la ciudad industrial de Krivói Rog, en el centro de Ucrania. Una temperatura suave acompaña a decenas de niños que juegan entre la tierra revuelta y los columpios de un parque rodeado de bloques de viviendas de la calle Spivdruzhnosti. Alerta por posible bombardeo. Hay que huir, pero es tarde. Un estruendo a un puñado de metros detiene el tiempo. Cadáveres esparcidos por el jardín, menores y adultos; gritos de horror ante la muerte, de socorro. Muchas fachadas, agujereadas, han quedado al desnudo; hay coches en llamas con hombres y mujeres quemándose. En el interior de un vehículo, un chaval permanece quieto. La explosión le ha levantado el cuero cabelludo y le ha destrozado la cabeza. Se llama Radislav y tiene siete años. El primer sanitario en llegar ve al niño y corre a asistirle. Oxígeno, transfusión de sangre. Muere poco después.
Ocurrió el pasado día 4. Aquel estruendo arrancó de cuajo la vida a 20 personas; nueve de ellas, niños. Hubo más de 70 heridos, muchos de los cuales siguen hospitalizados. Según los registros que guarda la oficina de Naciones Unidas en el país, nunca en los tres años de invasión a gran escala rusa hubo tantos menores de edad entre las víctimas mortales por un ataque. El culpable se llama Rusia. El ejecutor fue un Iskander M con ojiva de racimo, esto es, un misil balístico hipersónico que hace explotar subbombas a pocos metros de altura del objetivo para dispersar el daño.
Sergii Tereshchuk fue el facultativo que atendió a Radislav. Tiene 27 años y experiencia, pero es lo “más terrible” que ha visto en su vida, según relata entre lágrimas desde el centro de emergencias. Tiene un hijo y piensa en él. Habla con pausa y detalle. Recuerda que a 10 metros de donde estaba el crío, otro coche, con gente en el interior, se consumía entre las llamas. Los gritos de dolor se mezclaban con los de padres y madres pidiendo que alguien salvara a sus niños.
Unos minutos antes del ataque, la ambulancia de Tereshchuk había trasladado a una mujer al hospital y quedado libre. Escucharon la explosión, recibieron el aviso de servicio, cogieron chalecos y cascos y acudieron a la calle Spivdruzhnosti. Según el protocolo, el equipo debería haber efectuado una evaluación de los heridos para atender a los que tuvieran opciones de vivir. “Pero es difícil”, cuenta, “decirle a un padre que su hijo no va a sobrevivir y que hay que atender a otros”. Radislav, pese a todo, tenía opciones. Le trasladaron al hospital, pero allí falleció.
Krivói Rog (600.000 habitantes antes del inicio de la gran ofensiva rusa), en la provincia de Dnipró, es una de las principales arterias de la potente minería e industria de Ucrania —acoge la sede en el país del gigante de la siderurgia ArcelorMittal—. Con Mariupol ocupada y Zaporiyia diezmada por el golpe diario de la artillería rusa, Krivói Rog se ha convertido en un bastión de la metalurgia, con un potencial formidable durante la guerra y también para la posterior reconstrucción, si la paz llega un día.
Oleksandr Vilkul, de 50 años, es el jefe del Consejo de la Defensa de la ciudad, una suerte de primer edil y máximo responsable del gobierno local. No se han celebrado comicios desde la muerte, en el verano de 2021, del último alcalde de la ciudad elegido, Kostiantin Pavlov. “¿Que cómo estoy? Llevo varios días sin dormir”, dice Vilkul. Toma un cigarrillo fino en el interior de su despacho y lo prende mientras manosea papeles, que lleva de un sitio a otro, y enumera, casi de carrerilla, las cifras de la barbarie. En estos tres años de guerra, 107 civiles han muerto en los 183 bombardeos rusos contra su ciudad. El 4 de abril, describe Vilkul, el ataque fue “combinado”: primero el misil con ojiva de racimo y, dos horas después, siete drones. “Es difícil llegar pocos minutos después y ver tantos cadáveres y heridos, a padres gritando”, confiesa. “Pero después”, prosigue Vilkul, “hay que ayudar y organizar una veintena de funerales”.
Cuenta también que Krivói Rog, ciudad natal del presidente del país, Volodímir Zelenski, siempre fue objetivo; que el ejército ruso llegó a estar al inicio de la gran invasión a apenas 200 metros de la urbe. Resistieron la embestida y ahora, la línea de frente se encuentra a unos 55 kilómetros. Los ataques son constantes. Dos días antes de la matanza en el parque, otro misil balístico mató a cuatro personas; en marzo fueron seis las víctimas mortales en el bombardeo de un hotel. Pero ahora, tras la muerte de tantos niños, la ciudad se ve diferente. “La gente está conmocionada”, afirma Vilkul.

Las historias en una matanza se entrecruzan. A las 18.50 del 4 de abril, Iván Kalinichenko, de 31 años, estaba recostado en la cama de su dormitorio. Su esposa, Natalia, y su hija, de seis años, habían salido poco antes y se encontraban en una vivienda de la misma cuadra. La onda expansiva puso patas arriba su domicilio. Reventó las ventanas y marcó paredes, techos y muebles con cientos de agujeros como si una ametralladora hubiera disparado. Es el efecto de la ojiva de racimo. En la habitación de la niña, la silla tiene uno de estos orificios en el respaldo.
“Salí a la calle”, narra Kalinichenko, espigado y serio, “y me encontré a la madre de mi mujer herida”. Logró llevarla hasta una ambulancia. El misil había destrozado varios huesos de su pierna derecha. Kalinichenko, empleado en un negocio familiar de enseres del hogar, recuerda otra cosa: en ese trajín, en el infierno desatado a 30 metros de su casa, entre vehículos en llamas y cadáveres, reparó en un niño que estaba en el interior de un coche con la cabeza abierta. Era Radislav.
Con su suegra de camino al hospital, regresó a su domicilio. No estaba bien, no oía bien, se encontraba mareado y le brotaba sangre por una herida en la frente. Salió de nuevo para ser atendido e ingresado. “Tardé 23 horas en volver a ver a mi hija”, cuenta. “Cuando la vi, me puse de rodillas y la abracé”. La cría aguarda estos días en casa de unos amigos, mientras la pareja Kalinichenko trata de saber de dónde sacará el dinero para recuperar su hogar.
Sergii Miliutin, de 47 años, número dos en el gobierno local, maneja la hipótesis de que Rusia quiere que la gente abandone la ciudad, un pedazo valioso del motor económico del país. Lo explica desde una oficina del consistorio, mientras se prepara uno de esos cigarrillos de tabaco calentado tan habituales en el país: “Atacan un parque donde hay niños y padres. Estos lo sienten y empiezan a asustarse, a querer llevarse a sus niños lejos de ese lugar”. explica. Una sangría de gente joven que tire del carro. “No es solo un ataque contra un parque”, continúa Miliutin, “sino contra el futuro de Krivói Rog y Ucrania”.
Unos días antes de esta entrevista, Miliutin hizo llegar a EL PAÍS vídeos del momento en el que el Iskander M hizo explosión. “¿Dónde contaron los rusos 85 generales e instructores de la OTAN”? se preguntaba. Moscú ha defendido sin evidencia alguna desde el pasado día 4 que su objetivo era una reunión en un restaurante de militares ucranios y asesores extranjeros. El local se llama Rose Marine, a un tiro de piedra del tobogán y los columpios cubiertos hoy con decenas de peluches en homenaje a los más pequeños. En una de las grabaciones de circuito cerrado, dos mujeres hablan sentadas una frente a la otra, separadas por una mesa, a la puerta del restaurante. Se las puede oír. La explosión descuelga la cámara y lo cubre todo de polvo.
Una de ellas se llama Liliya Snizhko y ha cumplido, unos días después del ataque, 53 años. Dice que eso, la vida, es su mayor regalo. Está postrada en una cama en el Hospital número 2 de Krivói Rog. Cada frase parece un martirio. Le cuesta moverse. El misil le destrozó una pierna. Parte de su propia carne se quedó bajo la silla una vez que fue rescatada. “Estaba precisamente hablando con mi amiga de mi cumpleaños y de pronto todo cambió”, relata con la mirada perdida. “Mi cabeza no podía entenderlo, tenía dolores y no podía entender”, prosigue Snizhko, madre de dos gemelos de 16 años, una niña y un niño. En el caos, unos segundos después del estruendo, su móvil sonó. Era su hija: “Estoy viva’, le dije, pero por mi tono supo que no estaba bien; le gritaba porque no oía”.
Rememora algo que se le quedó clavado en el corazón. Hubo una segunda alerta. Rusia bombardea en ocasiones poco después del primer ataque y mientras las emergencias están trabajando. Un hombre se acercó a la mujer y la apartó del restaurante porque olía a gasolina. “Me dijo”, recuerda Snizhko, “que, si volvían a bombardear, él me cubriría con su cuerpo; no sé por qué lo hizo”. Unos minutos después, un joven amigo de su hijo la trasladó al hospital. Lo tiene difícil. Insiste el equipo médico en que su cirugía es complicada, que necesita especialistas de otro país. Ella llora porque, tras la adrenalina de los primeros días, ahora es más consciente. “Solo pido a dios que me dé paciencia. Nunca debió ocurrir, dejad que hablen y negocien”, pide.
Victoria Bielikova, de 58 años, era la mujer que la acompañaba aquella tarde en la terraza del Rose Marine. Es la propietaria. Bielikova está ingresada unas plantas más arriba, en el mismo centro hospitalario. Tiene una fractura y heridas abiertas en una de las piernas, a varias alturas, así como en el pecho y otras partes del cuerpo. De nuevo, la ojiva de racimo. Ella tiene el contexto: en el interior de su local, desde la una de la tarde hasta las seis, se desarrollaba una reunión de empresarios locales. Cuando el proyectil sembró el caos, todos, salvo el personal, se habían marchado. Los vídeos grabados en el interior del restaurante así lo prueban.
Bielikova guarda en su cabeza cosas como la costumbre que tienen los niños y padres que frecuentan el parque de pasarse por el Rose Marine para pedir agua o ir al aseo. Algunos de ellos perecieron en el ataque. También cómo una madre regañaba aquella tarde a su hijo por arrancar flores. El pequeño es una de las víctimas mortales. O aquel cliente habitual, de los que pasan a diario, que ese mismo día 4 fue para tomar algo, pero ella le dijo que volviera a casa, que tenía mucha gente. No le hizo caso y perdió la vida. “Escuché la alerta, sí”, cuenta esta mujer mientras se incorpora sobre la cama, “pero el misil cayó así”, añade con un chasquido de los dedos.
“No podía ni ver ni oír bien”, dice, “creí que iba a morir”. Como cuando uno despierta de un duermevela, Bielikova empezó a escuchar una voz fuerte, la de Arcadi, de 27 años, uno de sus tres hijos. “Me di cuenta de que podía moverme y fue entonces cuando vi que mi amiga yacía en el suelo”. Cuando habla de su dolor psicológico, se acuerda de dios, del bien, pero sobre todo de su familia. “Es mi poder”, expresa, “he llorado mucho, pero gracias a ellos estoy mejor”. Tuvo más fortuna que su compañera de tertulia. Prevé estar fuera del hospital en dos semanas. “No puedo explicar la indecencia de aquel día. Tenemos que parar la guerra”, suplica.





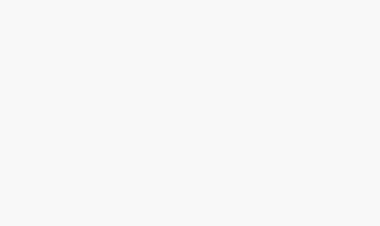























Comments (0)