Vargas Llosa y el ‘boom’: la extinción de los bárbaros
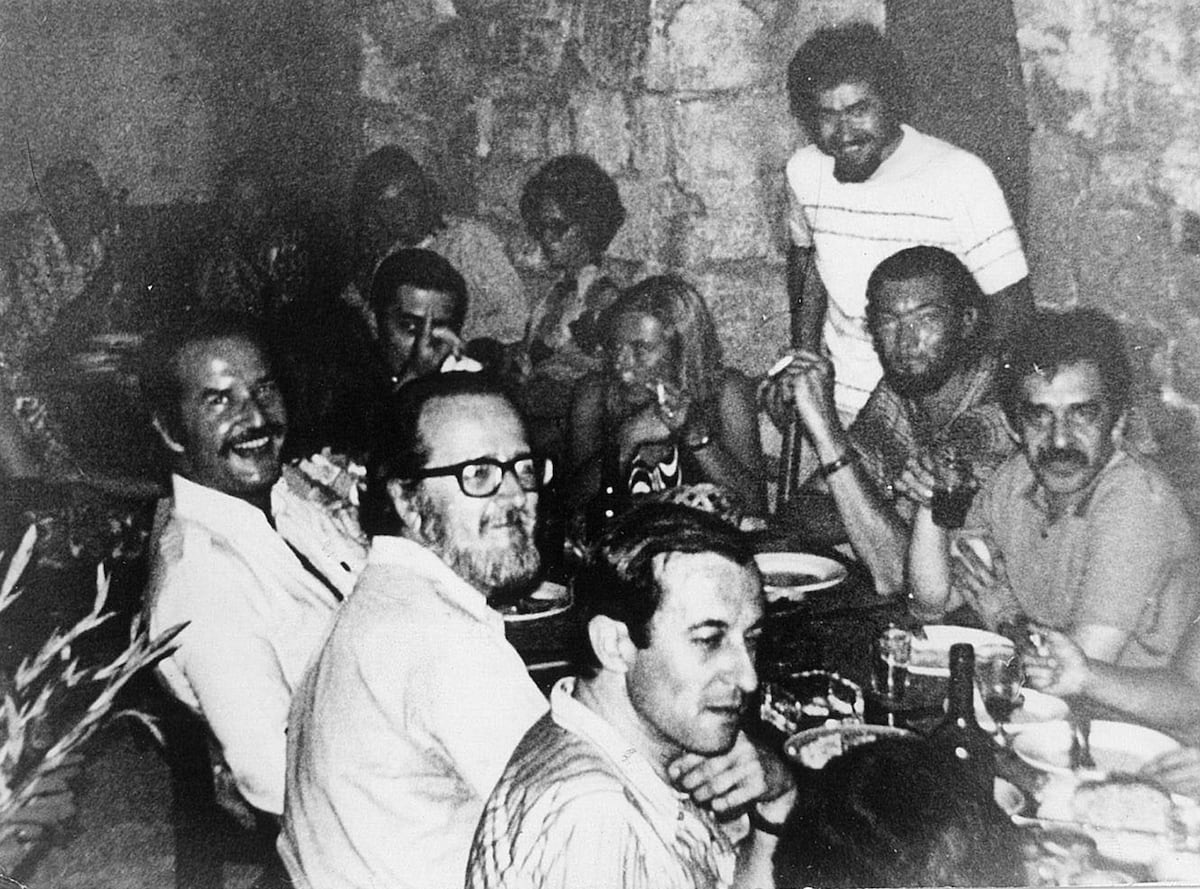
Nunca hemos sabido tan bien como ahora lo auténticamente bárbaros que fueron hace más de medio siglo dos docenas de escritores de múltiples países de América Latina. Apenas había similitud alguna entre ellos, aunque todos fuesen herederos e hijos intelectuales de otro puñado de nombres anteriores sin vínculo demasiado fértil con España (con la salvedad quizá de tres poetas, Rubén Darío, Pablo Neruda y César Vallejo, y un cuentista precoz con pocos y malos recuerdos españoles como Jorge Luis Borges). El fenómeno fue insólito incluso para un medio tan aficionado a ofrecer cosas insólitas como la novela: tiene algo de ensueño el inventario informal y caprichoso de títulos que hoy andan pegados con cola a las manos de los lectores sin que les pese el tiempo, aunque sí la moda. La ventaja (o quizá la desventaja) de quienes lleguen hoy a las páginas de Conversación en la Catedral, o de Los pasos perdidos, o de Tres tristes tigres o de Cien años de soledad o de El perseguidor o de Pedro Páramo, es que tendrán acceso a una información rebosante e inabarcable sobre autores que los españoles del franquismo decrépito y la titubeante democracia empezaron a leer sin tener ni idea de nada, ni de dónde venían ni de quiénes eran en sus respectivos países. Leer a un colombiano vestido con mono de mecánico dejó de ser una extravagancia para ser el placer de una obligación y escuchar la cadenciosa lengua peruana de Vargas Llosa se hizo rito feliz que cualquiera podía trenzar con la gangosa voz de Cortázar y sus laberintos de ingenio y ternura sin miedo a perder el tino entre la lujuria de la lengua que gastaba Cabrera Infante.
Ese estruendo de talento literario llegaba a las editoriales de un país asfixiado de protocolos y formalidades embusteras, de hipocresías insondables y miedos pandémicos y muy justificados: los barrieron todos, hicieron limpieza en la intimidad turbada de infinidad de españoles que entendieron mejor desde entonces dónde estaba de veras el poder y la imaginación. Con ellos llegó la libertad hiperbólica de una ficción ilimitada y furiosamente consciente de su capacidad de cambiar el mundo poniendo en orden las palabras y con el coraje de la invención: sin lecciones, sin sermones, sin moraleja. E hicieron dinero, mucho dinero, y quizá por eso cambiaron también las reglas de funcionamiento del entero mercado literario de entonces y las relaciones contractuales con los editores (con el concurso necesario y revoltoso de la agencia de Carmen Balcells).

Hoy son todos nuestros, pero nuestros de verdad: quiero decir que a nadie se le ocurre que no pueda ser cualquier de ellos -también Adolfo Bioy Casares, Alfredo Bryce Echenique, Manuel Puig o Manuel Scorza: es que es de veras una lista de bárbaros interminable- patrimonio vital de una lengua y sus lectores, con sus giros, sus modismos, sus enigmas y sus manías. Hacer nuestra la literatura de una multitud de países de habla española es el privilegio inaudito que vivió el indigenismo español, tan celoso de su mismidad esencialista, tan receloso entonces de una extranjería que desmintieron centenares de miles de lectores. Y muchos anduvieron por aquí, claro: el gran novelista político que fue Vargas Llosa intimaba sin reservas en Barcelona con el delirio organizado y sensual de García Márquez sin que la comicidad erótico sentimental del mago Cortázar se sintiera fuera de lugar, ni desde luego José Donoso perdiese valor por haber perdido la silla en el club restringido de una marca, boom, que funcionó como catalizador publicitario de otros escritores de menor relumbre pero tan respetables como Mauricio Wácquez o como Severo Sarduy, como Copi o como Cristina Peri Rossi.
Sus libros inéditos, sus cartas privadas, sus manuscritos y sus obras maestras viven el privilegio de la era de internet. La chavalería que hoy descubra incrédula los cuentos de Cortázar o las novelas de Vargas Llosa, los fabulosos diarios y los cuentos de Julio Ramón Ribeyro, las encrespadas pesadillas de José Donoso o el rumiar agónico de Ernesto Sabato quedará cautiva de una adicción sin salida humanamente posible. Yo los conozco y sé que la tiranía de la gran literatura funciona exactamente igual con el Instagram abierto en el móvil que sin él: banalizar el poder de la ficción es empezar a perder el sentido de la realidad porque puede más la literatura que Instagram y TikTok juntos, aunque hayamos olvidado tantos de nosotros la pasión furiosa que aquellos libros sembraron en nuestras cabezas y el modo en que el narcótico funciona cuando la piel es todavía sensible y los ojos leen con ojos de leer, como dice una amiga, porque es la única manera de leer, muriéndose de gusto y sin energía para matar la voracidad. Ahora está pasando, aunque no lo veamos ni lo oigamos: esa es la causa mayor de la gratitud civil que España debe a una literatura que ni pudo emular ni pudo eludir. Solo la movilización masiva de los lectores, y no ninguna campaña de márketing o de propaganda o de cualquier desvarío de los aducidos a menudo, está detrás de la buenanueva de la invasión de los bárbaros latinoamericanos, casi al instante convertidos en iconos ambulantes de un mundo irresistible.
No asalta, pues, melancolía o nostalgia alguna tras la desaparición de uno de los grandes de un mundo que ya no existe porque el don de la resurrección es instantáneo y accesible en un click o un trayecto de metro a la librería. Hoy es más bien el día de la celebración del talento excepcional para la novela repartido entre múltiples acentos argentinos o cubanos, colombianos o mexicanos, chilenos o nicaragüenses, sin que haya escritoras equiparables a los bárbaros titulares. Lo peor que a algunos se les podrá ocurrir decir hoy, y esa sí sería una burbujeante fuente de melancolía, es que casi todos ellos fueron demasiado tíos, ultratíos, megatíos sin complejos ni aprensión por serlo. El reproche será justo, anacrónico y concienzudamente irrelevante. O, mejor, que se lo pregunten a la chavalería incrédula y cautiva bajo sus páginas.





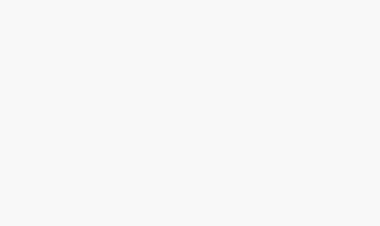











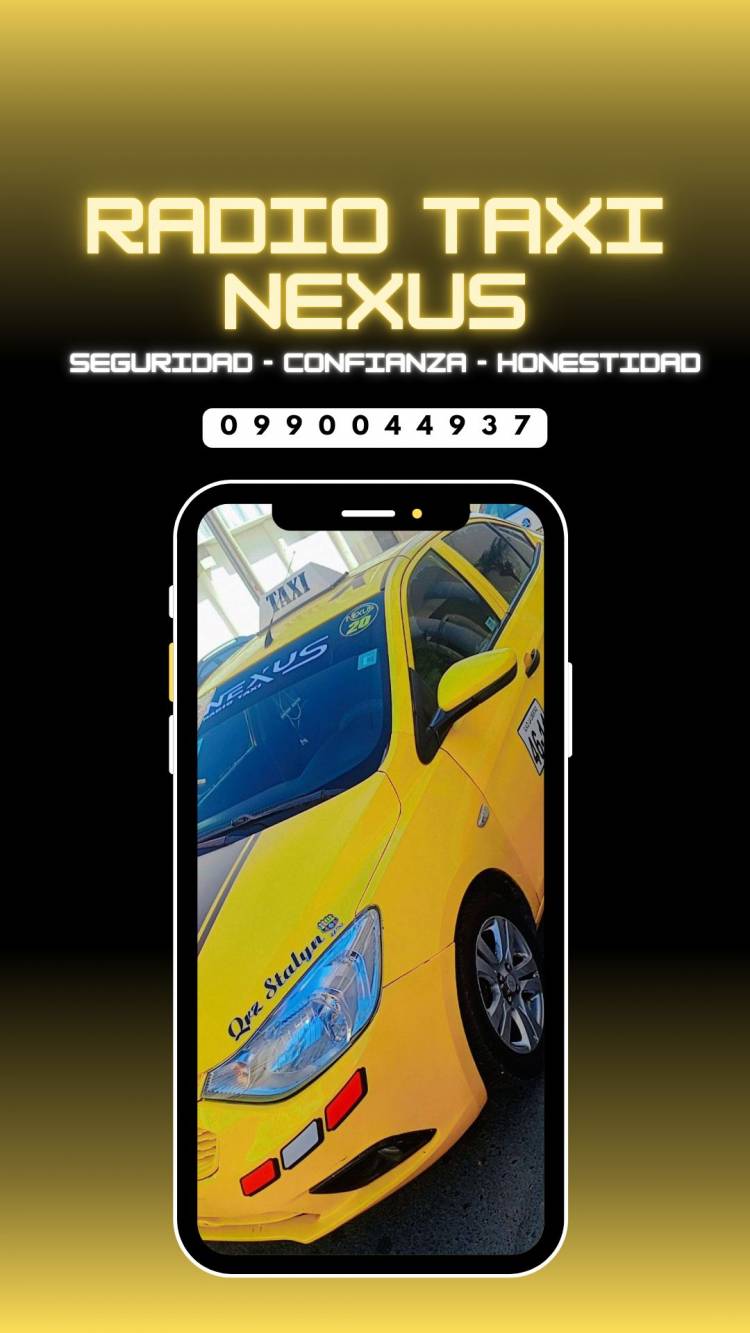











Comments (0)