‘Me decían que vestía el anaco para llamar la atención, pero es mi identidad’, dice Leticia Tituaña, indígena graduada en la Espol

Leticia Tituaña Picuasi cuenta que es la primera de su comunidad rural que accede a la educación superior para obtener el título de ingeniera química.
No fue una tarea fácil. Al ser la primera de seis hermanos, su padre aspiraba a que sea varón para que lo ayude en las tareas del campo, en San José de Cerotal, una comunidad rural del cantón Antonio Ante, en la provincia de Imbabura, perteneciente al pueblo Kichwa de Otavalo.
Pero las tres primeras de la familia fueron mujeres. “Nos decía que no servíamos para nada, tienen la idea de que a los 13 o 14 años quedamos embarazadas, somos educadas para formar un hogar a temprana edad”, asegura esta indígena, quien participará del foro ‘Mujeres que rompen paradigmas’, de EL UNIVERSO, a realizarse este 27 de marzo en la Universidad Espíritu Santo.
Ante esa realidad, uno de sus objetivos fue justamente romper ese paradigma machista con su ejemplo. Tras terminar el colegio consiguió un cupo para estudiar ingeniería química en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), por lo que se trasladó a Guayaquil.
Al inicio trabajaba en hogares como asistente doméstica a cambio de que le permitan estudiar hasta que consiguió una beca y logró terminar sus estudios titulándose en 2021.
También acaba de culminar una maestría en la Escuela Politécnica Nacional de ingeniería para la gestión de recursos hídricos. Ahora es profesora de la Espol, está casada y tiene dos hijos.
A sus 28 años dirige la Fundación Warmi Sten, que creó en 2018 para empoderar a las indígenas en el estudio de carreras de ciencia y tecnología.
¿A qué edad percibió la vocación de ser científica?
Le voy a confesar que nunca tuve las ganas de ser científica porque hasta ese momento solo había escuchado de Marie Curie (química que descubrió los elementos radioactivos polonio y radio) muy vagamente, pero nunca estaba en mi meta serlo.
Tuve un gran profesor de química que me dijo que estudie ingeniería química, una de las carreras más cotizadas del mundo. Cómo luchaba todos los días para ir al colegio, allí decidí ingresar a esa carrera, ya que nos hacía mucha falta en la casa.
¿Cómo llega a la Espol?
Las carreras de ingeniería química no había en todas las universidades, solo en Quito o Guayaquil.
Quería irme un poquito más lejos por razones de violencia intrafamiliar, era salir de casa casada o no estudiar.
Entonces me fui sin la aprobación de toda la comunidad y de mis padres para poder estudiar con el cupo que obtuve.
¿Cómo es ser mujer en una comunidad rural indígena?
Vivíamos en las faldas del volcán Imbabura. La comunidad rural en la que nací y crecí no tenía acceso a servicios básicos con mucha pobreza, nos dedicábamos a los cultivos de habas, maíz, fréjol, papas y hortalizas.
Los padres por lo general esperan tener varones porque creen que las mujeres no les aportan nada. En palabras muy secas, pues nos dicen que no servimos para nada. Entonces hasta mi adolescencia y ya en el momento de salir a la universidad, siempre eran esos comentarios: ‘no me sirves para nada y mejor debería haber tenido hijos’.
Se pensaba que a los 13 o 14 años ya quedarían embarazadas, se irían con una familia.
¿Qué tan difícil fue terminar la escuela y el colegio?
Éramos muy pobres y no teníamos para ir a la escuela, pero mi mamá sí quería que aprendiéramos a leer y escribir porque ella no aprendió, de hecho solo fue hasta tercer grado (de educación básica).
Mi papá es albañil y salía a trabajar a la ciudad. Allá sus jefes le decían que podríamos salir de la pobreza con la educación.
Igual, siempre nos decían que solo nos apoyarían hasta terminar el colegio, y que si queríamos seguir la universidad ya iba por nuestra cuenta porque éramos demasiados.
Nos levantábamos a las 04:30 para agarrar un bus e irnos al colegio en Ibarra, a 45 minutos de la comunidad rural donde vivíamos.
¿Cómo solventó el gasto extra de seguir la educación superior pública?
En varias ocasiones tuve el riesgo de retirarme porque no contaba con los recursos. Somos seis hermanos y mis padres no podían ayudarme.
Encontré una forma de poder sostenerme en Guayaquil, que era vivir en casas de familias que necesitaban a alguien que les ayudara en el servicio del hogar.
Esa fue la única forma que encontré hasta que supe de una beca en la Espol. También tenía trabajos pequeños en el mismo campus de la universidad, como asistente de clase, ayudante de investigación y así.
Como mi promedio me alcanzaba para eso, apliqué y empecé a ser ayudante y ganaba un poco de dinero, pero también fui beneficiaria del plan padrino, hoy se llama Dona Futuro. Gracias a eso me alcanzaba para reunir dinero y luego pagar un arriendo porque ya se volvió insostenible vivir de casa en casa.
¿Qué situaciones machistas ha enfrentado como mujer indígena?
En las aulas universitarias de mi carrera éramos diez mujeres de treinta estudiantes, pero en la maestría sí era la única mujer.
Dentro del ámbito académico siempre fui con anaco (prenda tradicional de las indígenas andinas) durante mis estudios. Me decían: “ya quítate ese anaco porque acá hace mucho calor’ o que lo hacía para llamar la atención y que debía adaptarme acá (a Guayaquil).
Pero eso era yo, cómo sales de lo que siempre fuiste, es mi identidad.
Ahora comprendía que cuando era de entrar a un laboratorio o hacer una visita de campo, obviamente me quitaba el anaco y usaba pantalón.
Y en la maestría ya tenía mis hijos y me decían que la ciencia y la investigación no eran para madres de familia. Fue una gran batalla en esa parte, pero también encontraba profesores que me decían que lo iba a lograr.
Cuando buscaba trabajo en las industrias de Guayaquil me decían: ‘no queremos problemas con las poblaciones indígenas porque sabemos que ellos no te van a dejar que uses pantalón y que necesitas aprobación’. (I)








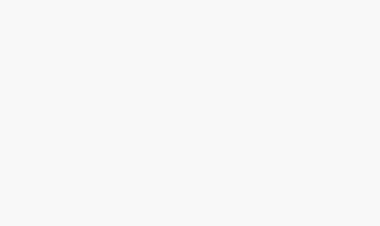











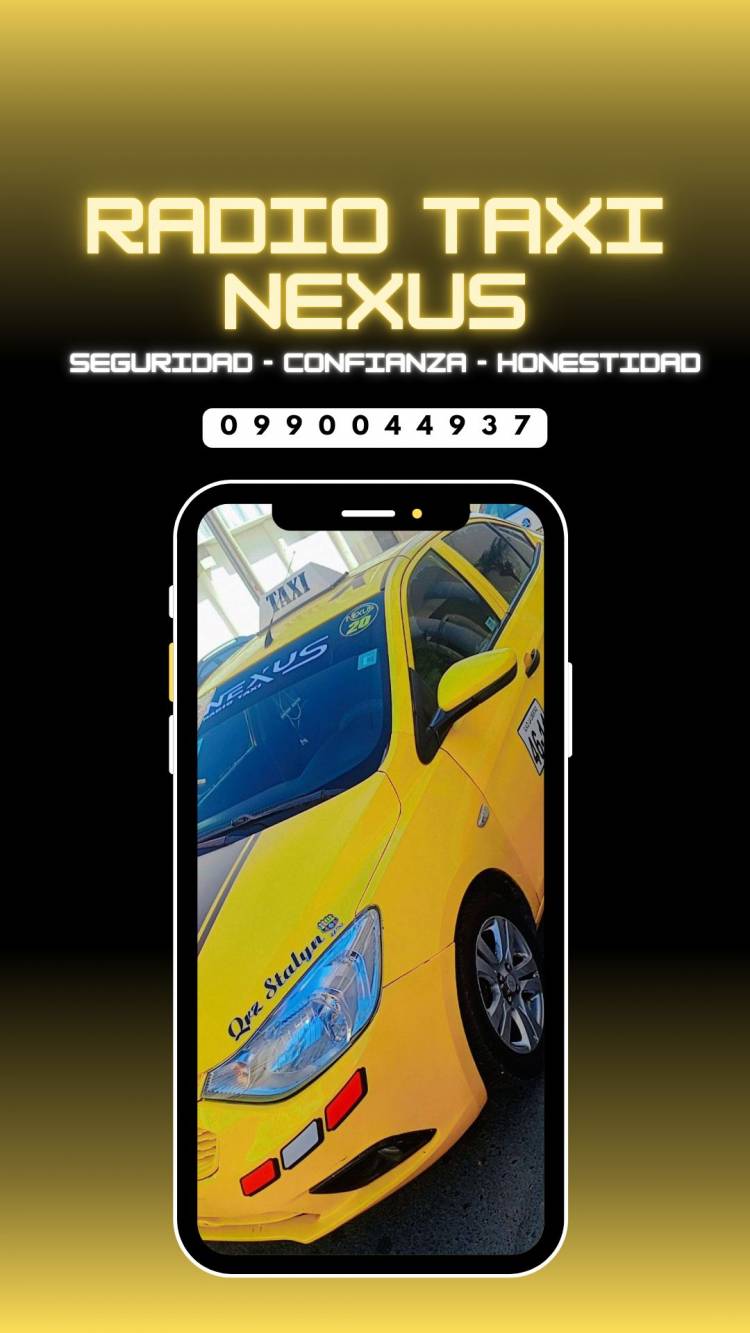











Comments (0)