Migrantes en Chicago ante las redadas de Trump: “Seguiremos trabajando, pero con miedo”

El viaje a Houston de Erika para ver a sus hijos pende de un hilo por su estatus migratorio: sin papeles. El mismo que el de los padres de Yasmín, cuya fiesta de quinceañera ha sido cancelada, con el vestido de princesa y el salón de baile encargados desde hace meses. En el taller de recauchutado del también indocumentado Iban en La Villita, como se conoce al barrio de South Lawndale, cuelga como otros locales vecinos el cartel de cerrado desde la semana pasada, cuando la Administración de Donald Trump lanzó la operación de deportación a gran escala de inmigrantes irregulares en Chicago. Una ofensiva que ha dejado la vida cotidiana de decenas de miles de personas en suspenso, en un limbo de incertidumbre y miedo. “Pero tenemos que seguir adelante, para nosotros las redadas no son nada nuevo, ni la amenaza de la migra [policía del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE en sus siglas inglesas]. Claro que tenemos miedo, pero ¿qué vamos a hacer? Pues seguir trabajando no más, a eso hemos venido, no a cometer fechorías”, dice el mexicano Manuel, camarero en una cafetería del centro de Chicago. Ninguno de los testimonios de este reportaje ha querido dar su apellido.
Al margen de las cifras, 5.500 arrestos entre el 23 y el 29 de enero, con una media diaria de 800 frente a los 300 de hace un año, la ofensiva ha venido a constatar varias realidades perversas, como la de una economía vitalmente dependiente de esta mano de obra barata. “Acá, de una veintena de meseros, somos mayoría los que no tenemos papeles, y algunos trabajamos desde hace años”, explica Manuel de un negocio recomendado incluso en alguna guía turística, y que funciona por el trabajo de un puñado de criminales, como los llamaría Trump.
Otra realidad es la de un sistema migratorio disfuncional, hecho de remiendos cuando no de jirones; “un sistema roto”, definición en la que coincidieron durante la campaña electoral Trump y la candidata demócrata, Kamala Harris. En una misma familia, como la de Bonifacio, que trabaja en una fábrica de componentes electrónicos, conviven sin papeles (él y su esposa); hijos dreamers (un programa de protección de la era Obama para los que llegaron al país de niños) y nietos que son estadounidenses gracias al ius soli, o derecho a la ciudadanía por nacimiento, que el republicano ha querido abolir en una de sus primeras órdenes ejecutivas, aunque un juez ha bloqueado temporalmente el decreto.
Bonifacio, que llegó a Chicago hace 34 años con su “esposa y dos hijas chiquitas”, está considerando regresar a México. “No pude ir cuando murieron mis padres, porque si salía de EE UU no podía reingresar. Pero después de haber hecho la vida acá, ¿qué nos espera? ¿Vivir con miedo? ¿Ocultarnos? Pagamos impuestos, contribuimos a la economía, consumimos… No tengo ningún antecedente, como mucho alguna multa por saltarme un semáforo, ya pagada, pero para Trump todos somos criminales”, explica el hombre sobre el objetivo declarado de la primera fase de la ofensiva: los irregulares con antecedentes penales, menos del 4% del total. “Para él [Trump], estar sin papeles ya te convierte automáticamente en delincuente, así que todos somos blanco potencial”.
Récord de deportaciones
Nada suena a nuevo y a la vez todo retumba e inquieta como si fuera inédito. Trump viene demonizando a los inmigrantes desde 2016, cuando llegó por primera vez a la Casa Blanca: bad hombres, descalificó a los mexicanos; “violadores, animales, criminales” que han “invadido” EE UU por culpa de una “frontera rota” que quiere sellar con un muro. Desde entonces, el tono de su violenta retórica xenófoba ha subido, hasta el anuncio hace unos días de que planea enviar a 30.000 a la cárcel en la base militar de Guantánamo. Los pocos que justifican sus medidas ejecutivas citan las cifras récord de deportaciones de sus predecesores Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, con 5, 10 y 12 millones, respectivamente, frente a los 1,5 millones de expulsados en el primer mandato del republicano.
“Una de las metas de la Administración de Trump es crear pánico, y lo está consiguiendo: niños que no están yendo a la escuela, restaurantes vacíos, negocios cerrados”, afirma el pastor Paco Amador, de la Iglesia Nueva Vida, en La Villita de Chicago. Con Obama, subraya el pastor, “las deportaciones no formaban parte de la conversación, eran expedientes que se resolvían administrativamente, sin ruido. Pero la llegada masiva de miles de migrantes desde 2022, muy pública, ha cambiado la percepción: son visibles y se habla de ellos”. Hasta ese año, cuando a La Villita, de mayoría mexicana, empezaron a llegar otros latinoamericanos, el 77% de los migrantes estaba en EE UU de manera legal, según un reciente estudio del Pew Center.
Como Cicero, o el contiguo Brighton Park, también de mayoría inmigrante, La Villita es un barrio de casitas decorosas y solares baldíos que no presentan interés ni para las grúas; un territorio de colmados y cantinas y una tienda de vestidos de quinceañera fantasmagórica, que parece como si nunca hubiese existido. En el colegio frente a la iglesia, solo una fila de muchachas aguarda a los pequeños a la salida; “nuestros padres prefieren no aventurarse en las calles”, cuenta Yasmín, la adolescente que se ha quedado sin su gran fiesta soñada. Se ven pocos adultos, los que acuden al banco de alimentos de Nueva Vida, “porque comer hay que comer, ahí no manda el miedo, en todo lo demás sí”, cuenta una abuela. O Erika e Iban, vecinos que se consuelan mutuamente de su miedo. La despensa comunitaria surte a 7.000 familias cada mes.
La Villita se defiende, un repentino grupo de activistas, publica en las redes sociales avisos, noticias de “avistamientos” de vehículos sospechosos de trasladar a los funcionarios del ICE, además del manual de emergencia ante la migra: “No abras la puerta, guarda silencio, no firmes [ningún papel], reporta y graba [el número de placa de los agentes], ten un plan” para que alguien se haga cargo de los hijos si el padre o la madre son arrestados. El mismo día de la entrevista, el pastor Amador confirmaba la detención de un vecino que acababa de dejar a su hijo en la escuela: “Los agentes le abordaron con una citación judicial y se lo llevaron delante de su esposa”.
Daños colaterales
El propio pastor, y otros residentes con papeles, se turnan “para llevar al trabajo a indocumentados que temen ir en autobús”. Porque una deportación, apunta Amador, es más que una expulsión: es una piedra arrojada a un pozo que provoca ondas concéntricas. Fuentes del ICE no han descartado la posibilidad de arrestos colaterales en sus intervenciones: la detención de justos por pecadores, de simples indocumentados sin cuentas pendientes con la justicia al lado de delincuentes convictos o a la espera de juicio.
Diego Valdivia, director del servicio a inmigrantes de la asociación YWCA en Rockford, la tercera ciudad del Estado de Illinois, dice que la operación ha modificado su agenda. “Las prioridades [de los migrantes] han cambiado, igual que los motivos de sus llamadas. No tenemos medios legales, los derivamos a otras asociaciones que sí tienen abogados, pero nuestros talleres de planes de emergencia e información sobre sus derechos, muchos de ellos virtuales porque temen salir a la calle, se han multiplicado en las últimas semanas”, cuenta Valdivia, que distingue entre dos realidades: la de los extranjeros que llevan décadas en el país y la de “los recién llegados” desde 2022, “que son los más vulnerables porque conocen menos los recursos a su alcance”. La mayoría de los 11 millones de indocumentados que vivían en 2022 en EE UU entraron antes de 2010.
“Los que llevan aquí años, incluso décadas, dicen que siempre han sido conscientes del riesgo [de ser deportados] y que deben seguir adelante como han hecho siempre. La presencia del ICE no es nada nuevo, tampoco una redada, la diferencia ahora es el ruido mediático”, concluye Valdivia, que asegura que en su demarcación, ocho condados de Rockford, no ha habido ningún registro. De nuevo la economía: en la ciudad los indocumentados trabajan en restauración e industrias manufactureras; en el campo, son mayoría en la agricultura y en mataderos e industrias cárnicas. Una encuesta del Pew Research Center reveló en noviembre que el 43% de los partidarios de las deportaciones masivas ―una amplia mayoría de estadounidenses, incluido un 44% de los demócratas― decían estar a favor de proporcionar vías de regularización a los indocumentados. En un horizonte de baja inmigración, como el de la primera Administración de Trump, la población activa habrá dejado de crecer para 2035, según varios expertos, así que la presencia de los inmigrantes es una cuestión de vital importancia económica, no solo política.
Además de las autoridades de Chicago y el Estado de Illinois, incluidas las de la red de escuelas públicas, que han salido en defensa de los migrantes, los engranajes de la sociedad civil ―que se mezcla con la confesional, dado el protagonismo de las iglesias― demuestran estar bien engrasados. La Iglesia católica ha sido blanco de las críticas del vicepresidente, J. D. Vance, que el domingo pasado defendió las redadas en colegios e iglesias, lugares hasta ahora inviolables. Vance criticó una carta de la Conferencia Episcopal de EE UU contra los planes de deportación y acusó a los obispos de no haber sido “un buen socio en la aplicación con sentido común de la ley de inmigración”. De las iglesias evangélicas, mayoritarias en los barrios de inmigrantes, el pastor Amador lamenta el apoyo a Trump de sus correligionarios “blancos”. “Espero que los evangélicos blancos, que le han votado en masa, sientan algo de misericordia ante sus planes, como ese disparate de Guantánamo. Su postura demuestra que son poco cristianos, que su fe es secundaria frente a su nacionalismo blanco”.
El componente racista de la ofensiva contra los extranjeros no escapa a nadie en las operaciones de identificación. “A Illinois han llegado decenas de miles de ucranios huyendo de la guerra, pero el ICE solo se dirige a los de tez morena. ¡Pero si me cuentan que hasta los puertorriqueños [ciudadanos estadounidenses] llevan estos días a mano el pasaporte, por si acaso! Claramente, hay un sentir racista contra esos inmigrantes que no son blancos. Pensaba que habíamos superado esto, juzgar a alguien por su apariencia, pero no”, lamenta el pastor. Además de los refugiados de la guerra de Ucrania, hay en EE UU casi un millón y medio de residentes con permiso temporal legal (TPS, en sus siglas inglesas) a los que la Casa Blanca amenazó hace días con incluirlos en sus planes de deportación. No ha tardado: Washington retiró el miércoles la protección a 600.000 venezolanos con ese permiso temporal.
Más que la raza, esa obsesión nacional presente hasta en el último formulario administrativo ―hay que definirse sí o sí, en casillas tan numerosas como rígidas, como una taxonomía del ser humano―, manda también la geografía: México, Honduras y Guatemala son los países del mayor número de deportados, seguidos por El Salvador, Colombia, República Dominicana, Venezuela y Ecuador entre los 10 primeros, según el informe del ICE correspondiente al último año fiscal, terminado en octubre, cuando EE UU deportó a un total de 271.484 personas, el 30% de ellas con antecedentes. De las detenciones administrativas, es decir, la interpelación e identificación de extranjeros que quedan después en libertad (113.431 en 2024), nueve de los países del top ten son latinoamericanos, y el décimo es Haití. “¿Expulsar a personas a países incapaces de acogerlos?”, se pregunta retóricamente el pastor Amador. Una pareja de venezolanos de su comunidad decidió hace semanas regresar a su país, para darse cuenta en México de que no serían readmitidos. “Estamos creando apátridas”.





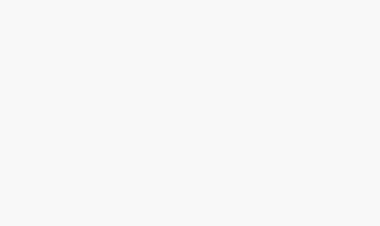










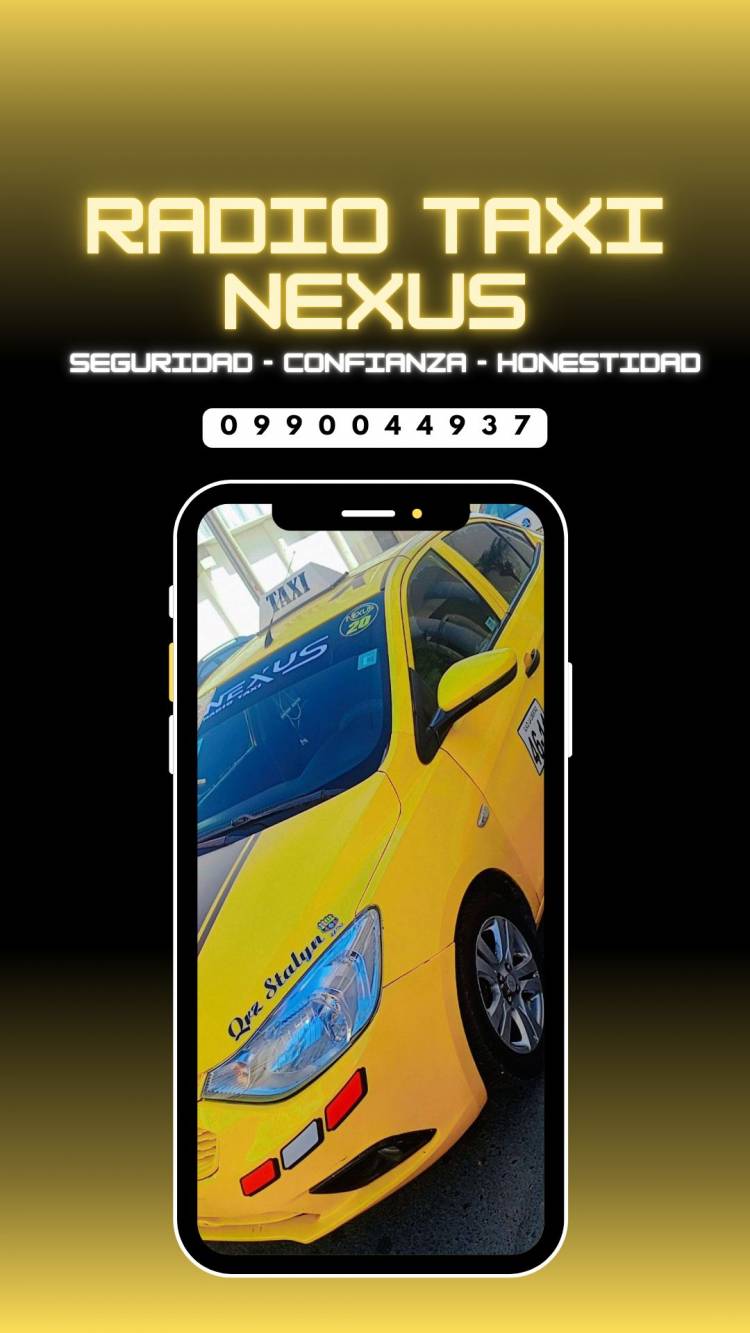








![[En Vivo] Ucrania busca sorprender a Rumania en el Grupo E de la Euro 2024](https://antena3radioytv.com/uploads/images/image_380x240_6670483564759.avif)


Comments (0)