‘Crimen’, Irvine Welsh y el clásico policial (sobredramatizado)

El año 1998, Irvine Welsh publicó su primer policial, un nada convencional Escoria (Anagrama), en el que todo aquello por lo que era famoso —la furia, el haber tocado fondo, lo que se pudre bajo la superficie, el fin del mundo personal—, no en vano era el autor de la revolucionaria Trainspotting, se trasladaba a una comisaría de Edimburgo, y acababa encarnado por el Robertson, un policía corrupto, violento, sexista y racista, un consumidor compulsivo de pornografía, alcohol y cocaína, que hablaba con sus propias tripas y acababa colgándose, incapaz de soportarse.
Su compañero, Ray Lennox, quedaba francamente tocado por el asunto, y reaparecía, un puñado de libros después, en un segundo policial, tan musculoso como el primero, titulado Crimen (Anagrama), que, junto al intento de tocar tierra del personaje, seguía los pasos de un asesino en serie —de chicas adolescentes y mujeres jóvenes— muy parecido al macabro destripador de Yorkshire.
Una vez se menciona el paralelismo con el destripador de Yorkshire —un asesino real de mujeres, responsable de 13 muertes entre finales de los setenta y principios de los ochenta en el condado de Yorkshire, convertido en clásico de la ficción criminal por el superdotado David Peace y su Red Riding Quartet, un cuarteto de policiales absolutamente imprescindible— en la adaptación que el propio Welsh firma de la novela en cuestión y que puede verse en Movistar Plus+. Y es cierto que existe. No únicamente por el modus operandi —el secuestro en furgoneta blanca, la intención sexual, el estrangulamiento—, sino también por la forma en que la sociedad lo encaja. Políticamente, el asesino de Crimen se utiliza para lo contrario de lo que se utilizó el otro. Los partidos conservadores piden “más unión”, mientras que a Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire, se le consideró una consecuencia del thatcherismo y el fin de toda idea de comunidad.
Pero eso, se diría, es algo circunstancial, y sin embargo, en este caso, tratándose como se trata de Escocia —Edimburgo: el castillo en la colina y la mole que representa el edificio de la comisaría que queda justo debajo están presentes en todo momento—, no puede serlo. Y por más de un motivo, que no revelaremos. Pero sí revelaremos que, aunque poco se mantiene intacto de la novela —Welsh ha hecho un auténtico esfuerzo por extraer al personaje, y la intención, de una historia infinitamente más compleja, que incluía unas vacaciones en Miami con su prometida: de hecho, todo arranca en un avión—, aquello a lo que el escritor no renuncia es a atacar al poder. El antiautoritarismo del resto de su obra está en Crimen estrechamente ligado al desencaje de Lennox —un alcohólico que repite datos de su equipo de fútbol como si fuesen oraciones, las oraciones a un dios pagano que no va a salvarle pero sí aliviarle—, y su búsqueda, incansable, de la verdad.

Porque, como toda ficción criminal, la burocracia —la necesidad del departamento de encontrar un culpable, de rendir cuentas ante los superiores, y sobre todo, la opinión pública, esto es, los medios— aprieta las tuercas del protagonista, el tal Lennox —algo sobreinterpretado por Dougray Scott— y su ayudante, Amanda Drummond —una correcta aunque en extremo secundaria Joanna Vanderham—, pero el primero no duda en saltarse las normas para hacer encajar la trama con aquello que tiene en mente. Y lo que tiene en mente es que el asesino de la adolescente, de tan sólo 13 años, desaparecida, Britney Hamil, es un viejo conocido de la ciudad, alguien a quien se apodó El Repostero, y que, supuestamente, está en prisión. Pero él no cree que el tipo que encerraron fuera el culpable de ninguna de las otras muertes. Y el crimen de Britney Hamil es demasiado parecido a todos los que cometió como para no considerarlo uno más.
Es curiosa la manera en que Welsh trata de esquivar lo, hasta hace no demasiado, tremendamente masculino —en el mal sentido, el sexista— de su prosa, haciendo que el personaje de Amanda señale cada defecto —en ese sentido— de Lennox. La sensación es que, por un lado, Welsh trata de equilibrarse —y adaptarse a un mundo en el que una parte del poder que tanto le molesta siempre le había pertenecido, y había formado parte intrínseca de la masculinidad tóxica de sus personajes—, desequilibrando la fórmula con un exceso de dramatismo y autocomplacencia —un tormento inexplicable— de su protagonista. Mientras la investigación avanza —casi trazada con tiralíneas, cada paso es de una previsibilidad aplastante—, Lennox se hunde en una suerte de abismo del bien contra el mal que, pretendiendo hacer trascender al personaje, sólo lo aísla, lo aparte, y corre, lamentablemente, el riesgo de ridiculizarlo.





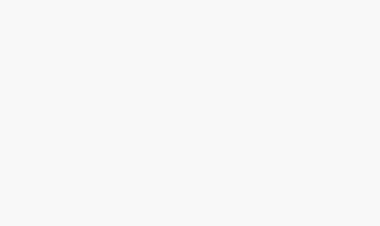






















Comments (0)